Se entiende por valor moral todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral, lo que tiene que ver con un conjunto de reglas referidas a la conducta o comportamiento de los hombres, que prescriben y codifican dicho comportamiento. El término moral se refiere al comportamiento en qué consiste nuestra vida, este comportamiento se compone de hábitos, actos y costumbres. El hombre tiene la libertad para elegir las de las posibilidades que se le ofrecen en cada situación, de las que quiere realizar y apropiarse.
El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan.
El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacerte más humano. Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores y esto sólo será posible basándose en esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen basándose en mérito. Para lograr comprender plenamente los valores morales debemos analizar la relación que éstos guardan con otro tipo de valores. Siendo el ser humano el punto de referencia para los valores, cabe ordenarlos de acuerdo con su capacidad para perfeccionar al hombre. Un valor cobrará mayor importancia en cuanto logre perfeccionar al hombre en un aspecto más íntimamente humano.
El hombre es constitututivamente libre y tiene que hacerse a sí mismo, darse una personalidad y es por eso que el hombre es constitutivamente moral. No puede ser "no moral", ni "amoral". A esta dimensión de la moral la llamamos "moral como estructura".
La moral como estructura define el aspecto formal y no entra en cómo se considera al contenido hasta el punto de que no es estrictamente esencial y fundamental para la moral. Al elegir unas posibilidades y no otras, su elección obedece a una norma que justifica sus actos. El problema surge cuando nos preguntamos cuál es esta norma. Es un hecho constatable que las normas que fundamentan y juzgan la acción moral del hombre (normas morales) son muy diferentes. De ahí que se hable de diferentes morales y que el contenido de la moral puede ser muy diferente.
Los actos morales son actos humanos, voluntarios, que podemos elegir realizar o no, y que podemos valorar según las normas y criterios morales que hayamos asumido previamente. Ante la posibilidad de elegir, el primer elemento de estos actos que se nos muestra es la existencia de un motivo para los mismos. El motivo es la causa directa de la realización del acto, la respuesta a la pregunta '¿por qué?'. Además, este tipo de actos tiene un fin, esto es, la representación o anticipación mental del resultado que se pretende alcanzar con la acción. El fin se hallaría respondiendo a la pregunta '¿para qué?' Pero la finalidad que se pretende conseguir con cualquiera de estos actos ha de conseguirse de algún modo. Cuando hablamos de los pasos que hay que seguir necesariamente para completar el acto moral, para conseguir el fin propuesto, estamos hablando de los medios. Estos se hallan respondiendo a la pregunta '¿cómo?' El elemento que completa la estructura de los actos morales es el resultado efectivo de los mismos, sus consecuencias.
Podemos distinguir entre motivos conscientes y motivos inconscientes. Los primeros los pensamos antes de que nos hagan actuar. De los segundos no tenemos esta representación previa a la actuación: pueden ser derivados del hábito, del capricho o de la misma biología del ser humano, pero también pueden ser aquellos que no nos atrevemos a reconocer ni ante nosotros mismos, y que ocultamos tras de otros más dignos que los justifican a veces, por envidia o celos, atacamos a otras personas, y lo hacemos convencidos de que éstas actúan mal y deben ser reprendidas. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la inconsciencia de los motivos no anula totalmente el carácter moral de un acto humano.
Aunque a veces puedan confundirse, los motivos y los fines no son lo mismo. El fin de una acción es la representación anticipada de sus consecuencias, lo que se pretende conseguir con dicha acción. En este sentido, es un elemento fundamental para la valoración moral de la misma. Dependiendo de que la finalidad de nuestros actos, nuestra intención, sea buena o mala, así serán también los mismos.
Comprendimos que los valores son un conjunto de creencias que nos dictan la forma de conducta más aceptada socialmente. Los valores determinan las normas morales, es decir que los valores establecen un modelo de conducta aceptable en una sociedad y para garantizar que este modelo sea observado por los miembros de esa sociedad se emiten las normas que regulan la actuación del individuo dentro de la sociedad.
Solo el ser humano tiene conciencia moral porque solo él tiene capacidad o conciencia de sí mismo, de valorizarse y poder juzgar su conducta.
Es importante utilizar la brújula de la "conciencia emocional", para evaluar si la actividad que vamos a emprender vale la pena.
ETICA DOCENTE
Tramitando Surcos de la Esperanza.... MOTIVA LA PROFESIÓN DOCENTE
SOCIEDAD
La sociedad es la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los otros. Así, las personas comparten una serie derasgos culturales que permite alcanzar la cohesión del grupo, estableciéndose metas y perspectivas comunes. La disciplina que se aboca al estudio de las sociedades es la sociología, apoyándose en la historia, la antropología, la economía, etc.
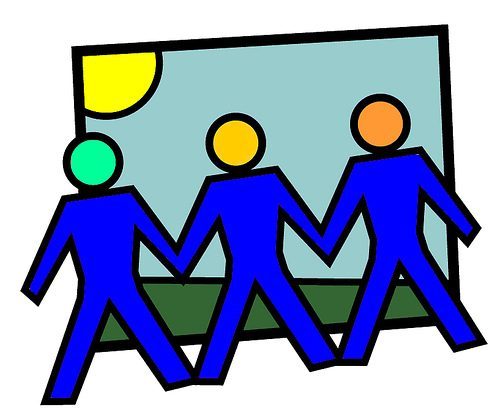
La socialización es propia de la naturaleza del hombre. En efecto, desde su aparición sobre la faz de la tierra, los hombres han buscado realizar alianzas y guardar relaciones entre sí con el fin de guarecerse de las inclemencias del clima, de producir bienes, de cuidarse de los peligros, etc. Además, tanto el desarrollo de los avances técnicos como el refinamiento de los conocimientos que desde un comienzo ha tenido la raza humana, han prosperado siempre gracias a su carácter social y colectivo.
Esta interacción constante entre los hombres se debe al uso de símbolos; sirviendo de ejemplo, la comunicación mediante el lenguaje ha sido la base primordial donde se asientan todas lasrelaciones sociales. Esta capacidad de utilización de símbolos también debe considerarse como natural e innata. En efecto, si consideramos a la pluralidad de lenguas que pueblan y poblaron el orbe, a pesar de las diferencias, es posible destacar características comunes a todas ellas.
En el pasado, las sociedades se organizaban en torno a grupos reducidos de personas, manteniendo características tribales. Con el correr del tiempo, fueron tornándose más complejas, adoptando mayor número de miembros y estableciendo nuevas relaciones en su interior. En la actualidad, las sociedades suelen denominarse “de masas”, por su extraordinario número, y están sustentadas en una explosión de tecnologías orientadas a la información como consecuencia de la consolidación del capitalismo.
El futuro de la evolución de las sociedades es todavía muy incierto. Mas allá de los progresos indubitables que el actual orden ostenta, la mayor dificultad sigue siendo sin duda el gran número de personas que, en medio de la abundancia y el conocimiento, son mantenidas en una posición segregada.
QUE ES LA ETICA
La ética es una ciencia que tiene por objeto de estudio a la moral y la conducta humanas. Nosotros sabemos qué cosa es buena, qué otra cosa es mala, si alguien es respetable o corrupto, leal o indigno, gracias a precisamente la ética, que es la que propone la valoración moral de las personas, acciones o situaciones y por lo tanto será esta misma la que guiará nuestro comportamiento y la que aparezca en momentos que sea necesario obtener una guía de cómo se debe actuar en determinadas oportunidades.
El origen y el estudio de la ética se remontan a la época de oro de la Grecia con sus grandes pensadores. Por ejemplo, en esa época Platón escribió su conocidísimo tratado sobre política denominado La República y Aristóteles también haizo lo suyo con respecto a esta y da origen al primer tratado de ética bautizado Ética a Nicómaco y que proponía que todo ser humano está orientado a encontrar la felicidad o ética eudemónica.
En tanto, el concepto fue ampliamente tratado posteriormente por otros filósofos que proponían una visión absolutamente distinta a la de la antigüedad, tal es el caso de Immanuel Kant, por ejemplo y que sostenía que la moral solo podía estar regida por la razón.
Por otro lado, la ética, se subdivide en varias ramas, como ser la bioética, la ética Hacker, revolucionaria, Kantiana, empírica, entre otras, sin embargo, nos ocuparemos de una de las más conocidas y de la de más corriente aplicación en el mundo profesional, como es la deontología profesional, que forma parte de la ética normativa y es la rama de la ética que se ocupa del estudio de las normas morales y los fundamentos del deber que tendrán que seguir y observar los profesionales de cada ámbito: jurídico, médico, periodístico y que lo lograrán a través de la observación de los postulados sostenidos en los códigos deontológicos, los cuales regulan y reglamentan la profesión y por supuesto marcarán también cuando se este ante un comportamiento no ético de parte de alguno de estos profesionales.
Es que precisamente en profesiones como las de los médicos, los abogados o los periodistas, además de la pertinente formación académica que se necesita para desarrollarlas, es de vital importanciaque estos también se ilustren en cuanto a los comportamientos que se alejan de la ética, porque a veces, algo tan preciado como es la vida, en el caso de la medicina y encargada de preservarla a esta es necesario que ya desde la universidad se machaque en este sentido, para evitar futuros dolores de cabeza o pérdidas más drásticas.
ETICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL
Significa actuar con caridad y amabilidad. Este principio está incorporado en actos a través de los cuales los servicios o cosas que benefician a la gente son provistos, incluyendo el concepto más complejo de balancear los beneficios y los perjuicios, usando los costos y beneficios relativos de decisiones y acciones alternativas como base para optar entre alternativas.
Establecer prioridades en los recursos ha sido una preocupación permanente en las distintas políticas de planificación en la década del sesenta. Se tuvo en cuenta la magnitud del daño, la trascendencia en relación con las distintas edades y las posibilidades de la medicina para controlar el daño.
Pueden establecerse códigos que superen el nivel de compromiso de una lealtad de dientes afuera. Posteriormente, estos códigos han de transmitirse, respetarse y convertirse en documentos prácticos vivientes.
Otro mecanismo interesante es la creación del “defensor ético”. La responsabilidad fundamental de esta persona sería la de identificar las cuestiones generales de carácter ético que deberían transmitirse constantemente a la gerencia y a los empleados, junto con las cuestiones convencionales de marketing, operativas, financieras y jurídicas.
En la actualidad, los valores básicos de la cultura universal son:
la verdad para el conocimiento,
la justicia para la política,
el bienestar para la ética y
la belleza para la estética.
Francois Lyotard
LA ÉTICA Y EL TIEMPO
“Lo bueno y lo malo” no es algo fácilmente individuable
Una vieja definición nos dice que la ética es aquella disciplina que nos indica lo qué está bien y qué está mal.
Esta definición es bastante incompleta y vaga. En primer lugar, porque “lo que está bien o mal” puede ser entendido de muchas maneras. Algunos lo entienden en clave subjetiva: lo que cada uno piensa que está bien o está mal. Por ejemplo, a veces una persona piensa que está bien emborracharse, o usar de violencia contra los hijos, o incluso vengarse y asesinar a un enemigo.
Otros saben que algo está siempre mal, pero se dejan llevar por un momento de pasión, y luego se justifican: no quería hacerlo, estaba fuera de mí, etc.
Otros entienden “lo que está bien o mal” en clave sociológica: lo que es admitido en una sociedad se convierte en algo bueno o, al menos, tolerable. La historia nos muestra cómo cambia, en los lugares y en los siglos, la percepción sobre lo bueno y lo malo, lo que se permite o se prohíbe en cada grupo humano.
En la actualidad predomina un cierto modo de ver “lo bueno y lo malo” que no coincide con lo que se pensaba hace 100 años. Ahora muchos ven la anticoncepción como un progreso científico y ético. Otros consideran el divorcio como algo bueno. Estas ideas, hace 100 años, eran condenadas como erróneas desde el punto de vista ético, y hoy, en cambio, son vistas como aceptables.
Lo anterior nos da a entender que “lo bueno y lo malo” no es algo fácilmente individuable, y que las opiniones cambian con el pasar del tiempo.
La ética, que no puede quedarse en constatar lo que es permitido o promovido en un determinado pueblo, en un tiempo de la historia. Lo bueno y lo malo no puede depender de opiniones ni de culturas, pues entonces lo único “malo” sería oponerse al pensamiento dominante (¿y por qué eso sería malo?). En ese caso, Sócrates habría sido un perverso, Cristo un fracasado que no aceptó la autoridad que dominaba en su pueblo, Pablo de Tarso un extraño que hablaba de castidad en un mundo donde el sexo se vivía sin traumas, Francisco de Asís un psicópata que defendía la pobreza cuando el bienestar llamaba a las puertas de Europa.
Precisamente porque la ética no coincide con la “cultura dominante”, hay y habrá miles y millones de seres humanos que vivirán según unos principios que valen por sí mismos. Aunque para vivir así tengan que ir a un campo de concentración nazi o comunista, aunque todos se rían de ellos por aceptar el tener muchos hijos, aunque se les critique de “retrógrados” o “anticuados” por defender lo que vale por encima de la ola de la moda.
Quizá esos hombres, esas mujeres, muestran que hay un bien y un mal superior, por el que vale la pena estar dispuestos a morir. No es “ético”, para conservar la vida, perder los motivos del vivir, según una famosa frase del poeta romano Juvenal. La máxima expresión de la grandeza humana consiste en estar dispuestos a ser condenados por el pensamiento dominante para vivir según valores que valen siempre, porque están escritos, de un modo misterioso y profundo, en la conciencia de cada ser humano. Aunque el polvo del “progreso” quiera sepultarlos en el olvido o quiera rechazarlos con desprecio.
UNA ÉTICA ABANDONADA Y MALTRATADA
¿Cuáles son las barreras que impiden a los seres humanos definir por sí mismos sus reglas de comportamiento?
La ética parte del reconocimiento de que todos tenemos y cada uno “tiene sus límites”. Límites en cuanto a la realización de los deseos y/o la fijación de metas u objetivos y/o a los medios para alcanzarlos.
También parte del reconocimiento de que todos y cada uno se debe a los demás, no sólo y no tanto porque tengamos la propiedad de ser seres sociales sino sobre todo porque los otros forman parte de nuestro ser íntimo, en una multitud de aspectos. Es decir que estamos constituidos por una propiedad social específica: la de tener a los demás en nosotros mismos.
La base del reconocimiento de límites y la del reconocimiento de “los demás en mí”, fundamentan el sentimiento ético, aunque no una Ética propiamente dicha.
¿Por qué? Pues porque estos dos fundamentos no bastan por sí solos para definir los principios a los cuales ajustar nuestra conducta.
Aquí es donde descubrimos una tercera base: la del espacio de libertad de la que gozamos para definir qué entendemos y dónde ponemos nuestros límites; así como también a quiénes consideramos y a quiénes excluimos como “los demás en mí”.
Por ejemplo, desde el pensador que en actitud filosófica define que “nada de lo que es humano me es extraño”; hasta el integrante de una secta o de un grupo mafioso que cree que solo se debe a los que pertenecen a su círculo estrecho, hay una enorme gama de posibilidades para el ejercicio de nuestra libertad.
A través de ella constituimos nuestra individualidad como seres diferentes y únicos. Pero notemos que se trata de un espacio de libertad para elegir nuestra forma de ser, pero también para elegir los límites y para comprender lo humano y a nosotros mismos, de modo que definamos a quienes aceptamos como prójimos, o sea a quienes encarnaremos - con acierto o equivocadamente - como “los demás en mí”.
Es decir que, a través de nuestra libertad, somos seres autónomos - y responsables en la misma medida - pero no independientes, o sea, no arbitrariamente libres (como lo postulan los “principios” antiéticos posmodernos).
Esto significa que tenemos la libertad de fijar los límites, pero no de no tener ninguno. Tenemos también la libertad de decidir a quiénes consideramos nuestros prójimos, pero no la de no tener ninguno (como lo postula el individualismo egocéntrico actualmente de moda).
Y la razón de esto es obvia: si los demás están en mí - me guste ello o no - actuar sin que me importen nada los demás implica la destrucción de la base de mi propio ser. Ni siquiera esta razón perfectamente egoísta parece considerar ni querer ver los partidarios actuales del individualismo extremo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)